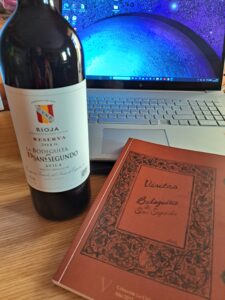Miro y no paro de mirar estas fotografías y creo que es hora de hacer un poco de balance al final del verano, volviendo con mis recuerdos a los años setenta, cuando casi todos regresábamos al colegio, morenitos de la brisa del Báltico, desde Masuria, Varna, Zlatni Pyasyci, Splits y otros Dubrovniks. Ese «casi» me incluía a mí, ya adolescente, escuchando historias de los demás sobre discotecas, tiendas, cafés, playas. Volvía blanca, llena de picaduras de mosquitos y con un humor más bien agrio.
Sí, después de mis perpétuas vacaciones en una aldea de Podlaquia, donde el resto de la familia disfrutaba a tope: mi Madre con sus familiares, mi hermano, amante de los caballos, montando en un tractor todo el día con los hijos del alcalde, mi Padre pintando paisajes con sus queridas acuarelas, y yo con un libro, intentando sintonizar un transistor destartalado para escuchar al menos un poco de «Verano con la radio». Me devoraban los mosquitos, las moscas, en el ambiente reinaba un olorcillo a ganado, las gallinas campaban a sus anchas por todas partes y había que tener cuidado donde ponías la manta o el colchón hinchable.
Una adolescente, tumbada en la hierba ataviada de bikini despertaba indignación de los mayores y bastante curiosidad del resto más joven, lo cual me traía al fresco porque tampoco hubo a quien mirar.
(Fotografía Klimaty Podlasia)
Estaba enfadada y aburrida. La tienda más cercana del pueblo estaba a tres kilómetros andando por un camino arenoso y lleno de polvo, donde a veces vendían helados en la puerta de la iglesia, después de la misa dominical, a la que a menudo íbamos con los padrinos de mi Madre, en su carro de caballos, para que no pensaran que despreciábamos su humilde medio de transporte, yendo siempre a todas partes en nuestro «exclusivo» Sirena.
Los helados pasaron de inmediato a la lista de los productos «nocivos» por Mamá – una enfermera profesional, por «caseros y con estafilococos».
Por suerte, en varios pueblos había susurradoras – curanderas que curaban eficazmente «cualquier mal», cobrando voluntad o en especies. Una vez visitamos a una, por curiosidad. Aún, ante mis ojos, tengo un recuerdo de una habitación impoluta, blanqueada con cal, llena de iconos y a una anciana de rostro arrugado pero hermoso, sabio y bondadoso. Desde luego, sus ritos y sus rezos hicieron efecto porque ya dejé de despotricar tanto de mis vacaciones.
A veces hubo un viaje a Sokolka o a Bialystok, ¡menudas metrópolis! Por fin, había helados, refrescos, un quiosco, librerías, una piscina, un lago, gente, vida y civilización.
Sería injusto no recordar a mis dos amigas Krysias y a Celina, que me acompañaron durante mi tribulación estival y yo también a ellas. Apacentábamos vacas, pelábamos patatas de los brotes para los cerdos, íbamos a recoger fresitas silvestres, luego arándanos, la acedera que crecía en los terraplenes del ferrocarril camino de Grodno, que estaba a tiro de piedra. Las pervertí a todas para tomar sol junto al río, así que a partir de entonces no era yo sola en el pueblo a quien señalaban con el dedo. ¡Las niñas se pusieron un biquini por primera vez en su vida!
Lo que no aprendí hasta hoy era coger setas, pero, sin embargo, Mamá nos mandaba con sus padrinos, ya ancianos, al campo a las cinco de la mañana durante la cosecha. Para preparar una zona para la cosechadora había que segar manualmente las orillas del campo, atar las gavillas y colocarlas. Czesio, su hijo y el abuelo segaban, la abuela recogía con la hoz y yo ataba las gavillas, fabricando yo sola las ataduras artesanales de paja trenzada. Creo que aún recuerdo cómo se hacían y también cómo me dolía la espalda al día siguiente.
Mi madre también me mandaba a menudo al huerto a coger verduras, y allí aprendí a cocinar sopa de acedera, que me encanta hasta el día de hoy.
– Mamá, este tipo de descanso es perfecto para locos, con este silencio y en este desierto – me quejaba desde la primera hora de la mañana.
Luego llegaron otros días de verano más «civilizados» en los Tatras, la playa, los campamentos. Ufff… La monotonía de las vacaciones de verano en aquella odiada aldea, las más largas de mi vida, cuyo final no se veía por ningún lado, acabó para siempre. Ahora me siento compungida, pero, ¡menudo alivio por aquel entonces!
Estas fotos dibujan con precisión Podlaquia que conocí de pequeña. Todavía hay pueblos y aldeas, donde el tiempo se detuvo para siempre.
Conseguí volver allí dos veces por muy poco tiempo, una durante mis tiempos universitarios y otra hace doce años. Cada vez hice mi peregrinación de tres kilómetros por el célebre camino de arena, a la aldea de mis vacaciones insípidas y aburridas, pero ya disfrutándolo.
La última vez fue en junio del 2011. Las fresitas silvestres embriagaban con su irrepetible aroma por ambos lados del camino, un aire movía un bosque frondoso y verde, un bosque de verdad, no hecho de unos pinos ibéricos enanos. Las cigüeñas anidaban en los postes de alta tensión y en los huertos maduraban las manzanas blancas, una fruta casi autóctona de Polonia, que ahora me resulta más exótica que antes un mango o un aguacate.
(Fotografía: Klimaty Podlasia)
(Fotografía: Klimaty Podlasia)
(Fotografía: Pinterest)
Ahora todo aquello parece tan lejano y tan irreal. Muchas personas se han ido antes de Mamá, después de Mamá y con Mamá también…
Un día volveré en verano, a ese lugar de vacaciones, perfecto para locos.
(Fotografía: Klimaty Podlasia)